
¿Qué es la educación?
Como apunta Camps en su libro "Virtudes públicas", la educación consiste en dos funciones fundamentales: la socialización y la formación moral de la persona. Cuando nos lamentamos de que nuestra sociedad carece de valores, queremos decir que la única motivación que existe es la individual. Parece que el hacerse ricos y vivir bien es el objetivo de nuestros jóvenes, y probablemente lo han aprendido de los mayores. Pero el bienestar se consigue también a través de la salud, la compañía, el amor, la inteligencia, el apoyo social, la seguridad, las ilusiones, ... y es la educación la que ha de dotar de sentido a todo esto.
¿Cuáles son los valores normales?
Los valores de la educación actual, llamada democrática, son el pluralismo, la autonomía y la tolerancia. Sin embargo unos valores abiertos y laicos como estos tienen tanto defectos como virtudes para el desarrollo psicológico del niño. Al no encerrar ningún dogmatismo, no dicen qué se debe hacer, es una educación libre de contenidos, en la que al niño se le exige decidir y hacerlo bien, como si fuera un adulto.
Es un error confundir tolerancia con ausencia de normas. Minimizar el valor de la disciplina es ignorar lo que los griegos ya sabían y aceptaban: que la virtud es hábito, costumbre repetición de actos, disciplina. Una educación "débil" como esta produce seres desorientados y desprotegidos. No hay más que nombrar la moda de niños americanos que diciendo sufrir estrés en la escuela a causa por ejemplo de su obesidad, comienzan a recibir sus clases en la soledad de su habitación mediante un método audiovisual, eso sí con menú de hamburguesería en la mesa y una manta no vayan a tener frío.
¿Cuál es la causa que lo provoca?
Esta evolución en la educación tiene dos causas principales, una es la concepción equivocada de lo que significa ser progresista, y por otro lado, la falta de sentido de la responsabilidad en la educación. Los adultos tienen la responsabilidad de introducir al niño en su mundo, y para hacerlo deben ejercer su autoridad. Afirma Hanna Arendt, que la educación ha de ser progresista, pero no en el sentido de innovación nietzscheana como "transmutación de los valores", sino que hay valores viejos que deben ser conservados. Ni la obediencia ni la disciplina son rechazables. Los niños necesitan puntos de vista claros, aunque solo sea para transgredirlos y criticarlos después. Es mejor una educación con contenidos, aunque estén equivocados. Ya se ocuparán los educados de corregir los errores recibidos. Innovar no puede ser destruir sino discernir que hay en lo aprendido que merezca la pena ser conservado.
La educación ha de ser autoritaria, y no en el sentido de imponer ideas, sino en el de hacer valer la superioridad de experiencia de conocimientos, de errores, de años, … que el adulto tiene sobre el niño. No confundir los niveles, pues esto no lleva a unas relaciones más satisfactorias, sino que desorienta a todo el mundo, educadores y educados. Educar es transmitir un estilo de vida. Los niños observan y copian, erigen modelos que tal vez más adelante querrán revocar. Tener autoridad es en definitiva ser consciente de que a pesar nuestro, somos el punto de referencia de las nuevas generaciones.
¿Es buena la educación?
Es buena la educación que enseña cosas buenas, aquello que nosotros consideramos que vale la pena saber y aprender. Los jóvenes de hoy aprecian el trabajo duro como medio para enriquecerse, valoran la comodidad y evitan el fracaso, se sienten menos rebeldes e incomprendidos, no tienen prisa por librarse de la encerrona familiar. Les atrae el éxito y se interesan poco por la política. Ninguno de estos valores es despreciable, porque son reales en nuestra sociedad. Pero quedarse en la satisfacción de las necesidades materiales, básicas o superfluas, aunque sea lo primordial, representa un empobrecimiento cultural.
Contrarrestar esta tendencia al bienestar material y a tomar como modelo los procedimientos del mercado, es la tarea básica de la buena educación. El objetivo lejano pero definitivo de una buena educación sería la felicidad de cada uno, puesto que la colectiva está más allá de sus alcances. Sería pues, enseñar a vivir bien:
- Saber vivir bien con uno mismo: consiste en eso tan aristotélico de aprender la medida que ha de tener cada cosa, ni el trabajo es puro juego, ni medio para obtener dinero y fama, sino un término medio. Enseñar a trabajar pero también a divertirse sería lo correcto.
- Saber vivir con los demás: las relaciones han de partir de dos valores, el valor de las formas o buenas maneras (lo que estrictamente se entiende por buena educación) y la solidaridad, puesto que la sociedad es injusta.
El fin de la educación no es hacer seres buenos y virtuosos, sino socializar y perpetuar un cierto orden social. Los beneficios éticos que produzca la educación serán efectos colaterales de un procedimiento que en si mismo es bueno porque llama a la colaboración y a la unidad. Serán el subproducto de una práctica que inculca hábitos, que pone de manifiesto actitudes y formas de hacer y de vivir. La educación debería consistir en algo tan simple como mostrar a los neófitos en la vida la propia forma de vivir.

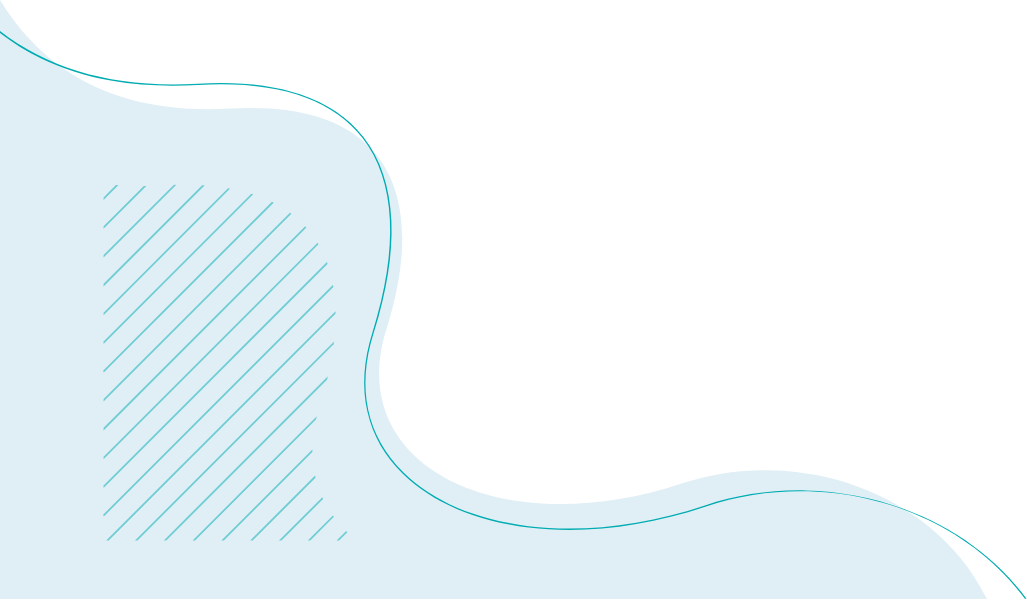
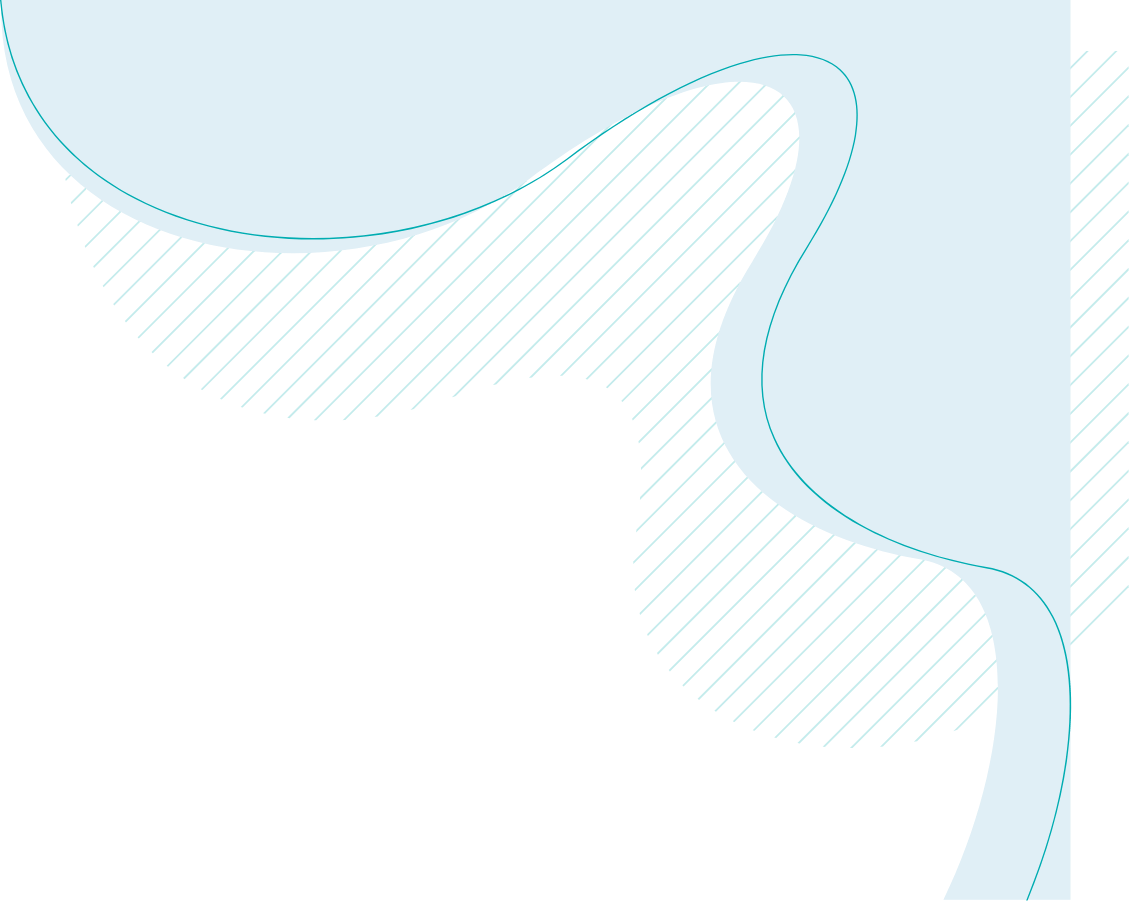



Dr. Ignacio Antépara Ercoreca
Especialista en Alergología por la Universidad de Navarra y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco.
Autor original