
¿Qué es la poliomielitis?
La poliomielitis es una enfermedad infecciosa muy contagiosa producida por el virus de la polio.
Actúa invadiendo el sistema nervioso (médula espinal) produciendo una parálisis que afecta principalmente a las piernas e incluso puede provocar la muerte por parálisis de los músculos respiratorios.
Afecta sobre todo a niños menores de 5 años, pero el riesgo de parálisis grave aumenta con la edad.
¿Cuál es la causa de la poliomielitis?
La poliomielitis es una enfermedad producida por un poliovirus que solo se transmite entre seres humanos.
El virus salvaje se contagia fundamentalmente por vía oral, por contacto y consumo de alimentos y agua contaminados y a través de las secreciones respiratorias.
El virus se multiplica en el aparato digestivo y posteriormente se disemina por la sangre hasta llegar a las zonas de afectación (sistema nervioso principalmente).
Existen 3 cepas de virus salvaje (tipo 1, tipo 2 y tipo 3). El poliovirus tipo 2 ha sido erradicado en 1999 y el poliovirus tipo 3 en 2012.
El poliovirus tipo 1 sigue siendo endémico en Afganistán y Pakistán. El último caso documentado de poliomielitis se registró en 2019.
La vacuna oral contra la polio, fabricada a partir de virus vivos salvajes atenuados de los tres tipos, se asocia con una forma especial de poliomielitis denominada enfermedad por poliovirus derivados de la vacuna o PVDV.
¿Cuáles son los síntomas de la poliomielitis?
Hasta el 95% de personas infectadas por el poliovirus no presentan ningún síntoma.
En el otro 5% se producen síntomas muy variables:
- Fiebre y escalofríos.
- Cefalea (dolor de cabeza).
- Dolor de garganta.
- Rigidez de cuello.
- Diarrea y vómitos.
- Dolor abdominal.
- Parálisis temporal de la vejiga con dificultad para orinar a veces asociada con estreñimiento.
- Cansancio.
- Dolores y espasmos musculares generalizados.
- Parálisis irreversible en las piernas (poco frecuente pero es lo más característico de la enfermedad).
- Parálisis respiratoria pudiendo llegar a la muerte (poco frecuente).
La forma paralítica se presenta en uno de cada 1000 lactantes y uno de cada 100 adolescentes. Cuando ocurre, se presenta una pérdida de fuerza de las extremidades entre 3 y 8 días después de los primeros síntomas. No se presenta pérdida de la sensibilidad ni adormecimiento.
La poliomielitis paralítica tiene tres grados de severidad que pueden presentarse solos o uno tras otro:
- Parálisis espinal: usualmente se afecta primero una pierna y luego un brazo aunque el virus puede atacar cualquier parte del cuerpo. Hay mucho dolor y espasmos musculares y la parálisis no se comienza a recuperar hasta pasados seis meses. Si no se recupera la parálisis, la persona presenta atrofia y deformidad permanente de las extremidades.
- Poliomielitis bulbar: afecta el tronco cerebral y los músculos de la cabeza. Se presentan dificultades para hablar, deglutir, toser y respirar. Dependiendo del nervio que afecte puede ser mortal.
- Poliencefalitis: se afecta el cerebro y pueden aparecer convulsiones, coma y finalmente la muerte.
Del 25 al 40% de las personas que se recuperan de la parálisis pueden presentarla nuevamente décadas después de la enfermedad inicial. Esto se denomina síndrome post-polio y puede generar una discapacidad permanente.
¿Cómo se diagnostica la poliomielitis?
El diagnóstico de poliomielitis se realiza mediante:
- Datos y signos clínicos que aporta el paciente:
- Cualquier persona no vacunada, especialmente un niño o adolescente que ha estado en alguna zona de transmisión activa de la enfermedad y que presenta signos de parálisis de las extremidades.
- También se debe sospechar en un niño con parálisis de extremidades de 7 a 14 días luego de recibir la vacuna de polio oral.
- La Organización Mundial de la Salud OMS recomienda la confirmación del diagnóstico mediante exámenes de aislamiento del virus en materia fecal para identificar si se trata de la cepa de virus salvaje o del virus de la vacuna oral. La primera semana de síntomas es ideal para tomar este examen.
- Análisis de sangre y de líquido cefalorraquídeo LCR con serología para detectar anticuerpos y diferenciar de otras infecciones similares.
¿Cuál es el tratamiento recomendado en la poliomielitis?
No existe actualmente un tratamiento antiviral eficaz contra la poliomielitis, por lo que lo más importante es la prevención.
El tratamiento de las personas con la enfermedad consiste en medidas de soporte que limiten lo más posible el daño y que preparen al niño y la familia para un desarrollo prolongado de la infección y sus secuelas.
Estas medidas son principalmente:
- Manejo hospitalario en las formas paralíticas graves. Las personas sin parálisis o con parálisis leve se pueden tratar en su casa.
- Reposo relativo, sedación y analgesia (para los dolores y espasmos musculares). Se pueden aplicar además compresas calientes dependiendo del grado de espasmo muscular.
- Se debe evitar por completo el ejercicio durante las primeras dos semanas.
- Se recomienda no aplicar inyecciones intramusculares ni realizar ningún procedimiento quirúrgico, en especial durante la primera semana, porque producen empeoramiento de la enfermedad.
- Vigilancia de una eventual afectación de los músculos respiratorios (pudiendo requerir una intubación e ingreso en una unidad de cuidados intensivos).
- Se recomienda una cama firme y uso de férulas y otros tratamientos ortopédicos para mantener las extremidades en posición adecuada.
- Ejercicios de rehabilitación y fisioterapia en caso de secuelas neurológicas.
- Tratamientos ortopédicos para ayudar a movilizarse: bastones, silla de ruedas, zapatos ortopédicos e incluso cirugía ortopédica.
¿Cómo puede prevenirse la poliomielitis?
Sin duda la prevención es el aspecto donde se debe hacer más énfasis dado que existe una vacuna eficaz que previene contra una enfermedad que no tiene cura.
- Campañas de salud pública de vacunación.
- Vacuna antipoliomielítica (VPO), que se administra vía oral.
- Evitar contacto con personas afectadas.
- Lavado frecuente de manos.
- Evitar consumir alimentos y agua en mal estado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), está llevando a cabo una gran campaña a nivel mundial de erradicación de la enfermedad dado que es un objetivo potencialmente factible.

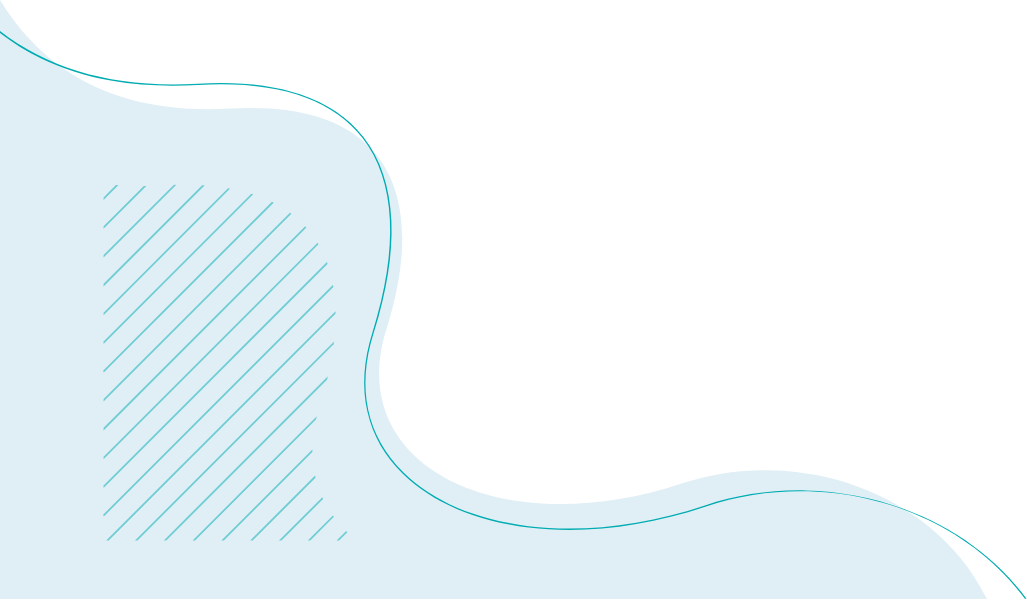
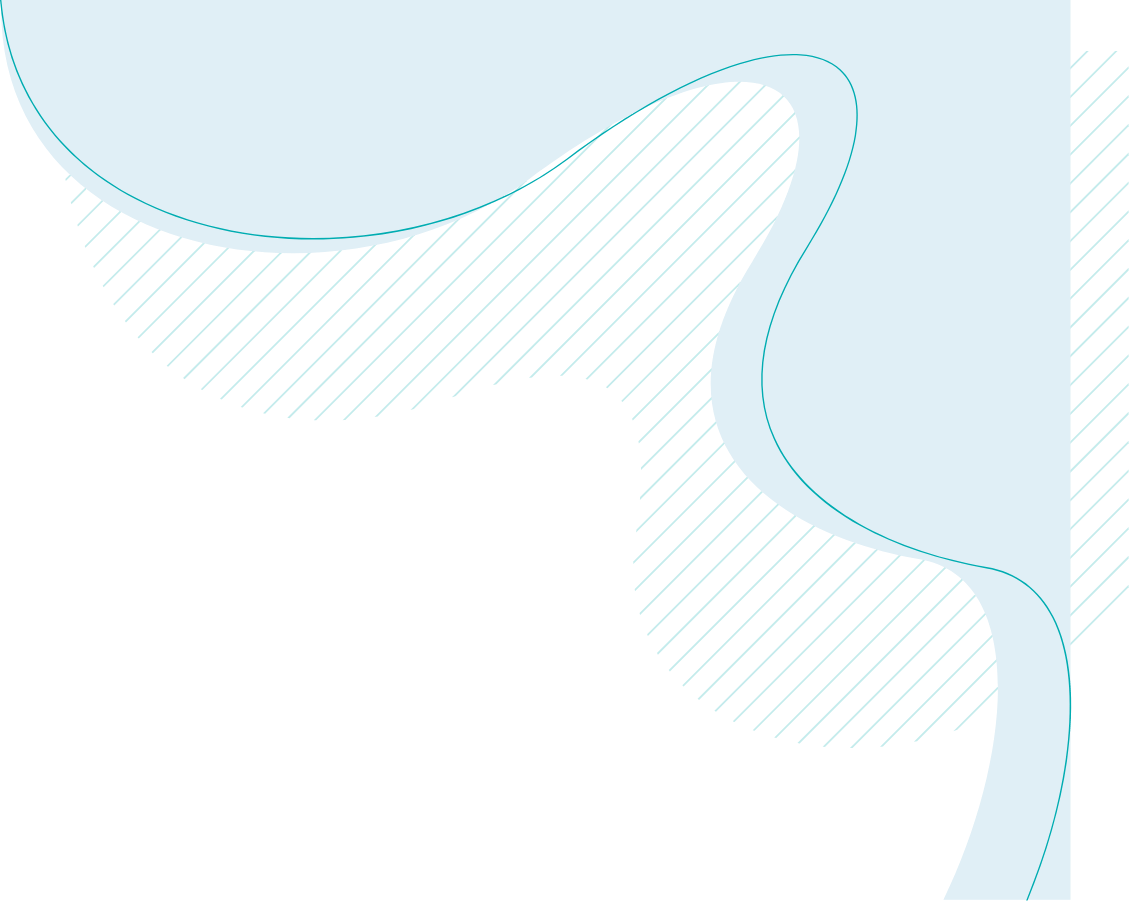

Dr. Miguel Cabrero de Cabo
Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela.
Autor originalDra. Yolanda Patricia Gómez González
Especialista en Medicina general y licenciada en medicina por la universidad nacional de Colombia.
Revisor clínico