
¿Qué es el síndrome de Kawasaki?
El síndrome de Kawasaki o enfermedad de Kawasaki es una vasculitis que ocurre mayormente en niños menores de 5 años y que daña principalmente a las arterias de tamaño mediano, especialmente a las arterias coronarias.
Es una enfermedad poco específica y que afecta a las membranas mucosas (oral, nasal, conjuntival), los ganglios linfáticos, el revestimiento de los vasos sanguíneos y al corazón.
Más del 30% de los niños con enfermedad de Kawasaki presentan signos de vasculitis de arterias coronarias.
La vasculitis de las arterias coronarias (inflamación de los vasos sanguíneos) puede producir aneurismas, los cuales pueden llegar a producir un infarto del miocardio incluso en niños pequeños.
¿Cuál es la causa del síndrome de Kawasaki?
Aún no se ha determinado la causa de la enfermedad de Kawasaki.
Aunque no es contagiosa, más del 40% de los niños diagnosticados presentan infecciones respiratorias virales concomitantes.
Se cree que uno o más agentes infecciosos aún no identificados podrían inducir una intensa respuesta inflamatoria en individuos genéticamente susceptibles.
Se considera que la enfermedad tiene un componente autoinmune que se desarrolla por factores externos afectando a las membranas de las mucosas, a los ganglios linfáticos, los vasos sanguíneos y el corazón.
¿Qué incidencia tiene el síndrome de Kawasaki?
El síndrome de Kawasaki se presenta frecuentemente en niños pequeños, con un 80% de pacientes menores de 5 años y un 50% menores de 2 años.
Tiene una incidencia aproximada de 100 a 150 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años, pero su prevalencia es baja fuera de los países orientales (Japón) aunque en otros países es más común en niños de ascendencia asiática (especialmente japonesa).
Tiene más incidencia en niños que en niñas (1,5 a 1).
¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Kawasaki?
La enfermedad de Kawasaki se caracteriza por un cuadro de fiebre alta persistente (puede durar más de dos semanas) y no responde a dosis normales de paracetamol o de ibuprofeno.
Se distinguen tres fases de la enfermedad:
- Aguda (en las primeras dos semanas) con:
- Fiebre alta persistente (durante 1 a 2 semanas).
- Exantema polimorfo (lesiones variadas en la piel).
- Conjuntivitis (presencia de ojos rojos) bilateral sin exudado.
- Cambios en las mucosas de la boca (lengua en fresa, labios rojos agrietados).
- Ganglios inflamados (linfadenopatía) en el cuello.
- Alteraciones en las extremidades en forma de eritema (color rojo) y edema (hinchazón).
- Subaguda (semanas 4 a 6) con:
- Descamación periungueal (alrededor de las uñas).
- Despellejamiento de la piel en las ingles, las palmas de las manos y plantas de los pies.
- Trombocitosis (aumento de las plaquetas en la sangre).
- Desarrollo de aneurismas coronarios.
- Convaleciente (hasta 3 meses): Desaparición de los signos clínicos, aunque pueden persistir anomalías cardíacas.
Síntomas menos comunes incluyen irritabilidad, dolor abdominal, hepatitis, dolores articulares, meningitis aséptica, miocarditis, insuficiencia valvular, epididimitis y aneurismas aórticos.
En menores de 6 meses pueden observarse formas incompletas sin todos los criterios clásicos.
¿Cómo se diagnostica el síndrome de Kawasaki?
El diagnóstico del síndrome de Kawasaki es fundamentalmente clínico. La historia clínica de fiebre alta prolongada, exantema cutáneo con dolores articulares y mucosas muy rojas orientan al diagnóstico.
Los criterios de la AHA (American Heart Association) requiere que el paciente haya presentado fiebre de 5 o más días junto con 4 o más de los siguientes hallazgos:
- Conjuntivitis bilateral sin exudado.
- Cambios en las mucosas de la boca.
- Exantema polimorfo.
- Cambios en extremidades: eritema, edema, descamación.
- Adenopatía cervical mayor de 1,5 cm.
Posteriormente, en especial cuando no se encuentran todos los criterios y en niños menores de 6 meses en los que no se suele presentar el cuadro completo, se suelen realizar estudios que puedan revelar la presencia de vasculitis tales como el electrocardiograma y el ecocardiograma.
Los estudios complementarios más frecuentes son:
- Hematimetría completa y VSG (velocidad de sedimentación globular) en busca de anemia y trombocitosis y signos de inflamación aguda.
- Proteína C reactiva PCR que suele estar elevada.
- Estudio bioquímico completo: Suele haber hipoalbuminemia y elevación de transaminasas.
- Análisis de orina.
- Electrocardiograma.
- Ecocardiograma para confirmar aneurismas coronarios.
- Radiografía de tórax.
- La resonancia nuclear magnética RNM y la tomografía pueden aportar información adicional en casos complejos.
¿Cuál es el tratamiento recomendado en el síndrome de Kawasaki?
Los niños con presunción de presentar una enfermedad de Kawasaki deben ser hospitalizados y su tratamiento compartido entre los especialistas en cardiología pediátrica y los de enfermedades infecciosas.
Del diagnóstico precoz y del inicio del tratamiento puede depender el daño a las arterias coronarias y el corazón.
El tratamiento habitual de esta enfermedad es la gammaglobulina intravenosa que se administra en dosis elevadas y cuyo efecto se observa dentro de las primeras 24 horas de tratamiento.
Además, se añade aspirina pero solo como tratamiento asociado ya que lo más efectivo sigue siendo la gammaglobulina intravenosa.
En casos de difícil manejo se emplean los corticosteroides, los inhibidores del factor de necrosis tumoral o anti-TNF (infliximab), los inhibidores de la interleucina 1 o anti-IL-1 (anakinra) o la ciclosporina.
Además de la aspirina como antiagregante plaquetario, se usa la anticoagulación para prevenir las trombosis e infartos. Los medicamentos más utilizados son la warfarina y las heparinas de bajo peso molecular o HBPM.
¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad?
La expectativa normal con un tratamiento precoz y adecuado es la recuperación total del paciente. A pesar de ello el 2% de los afectados muere por complicaciones de vasculitis coronaria.
La complicación más frecuente es la vasculitis coronaria con formación de aneurisma coronario que puede causar un infarto agudo de miocardio, arritmias y muerte súbita, especialmente durante la fase de trombocitosis.
Los aneurismas pequeños tienden a resolverse, pero los grandes pueden persistir y requerir seguimiento de por vida.
Por eso, todos los afectados deben de ser controlados del corazón y deben realizarse un electrocardiograma cada uno o dos años. El seguimiento cardiológico incluye ecocardiogramas seriados para monitorizar la presencia de aneurismas y la función cardíaca.

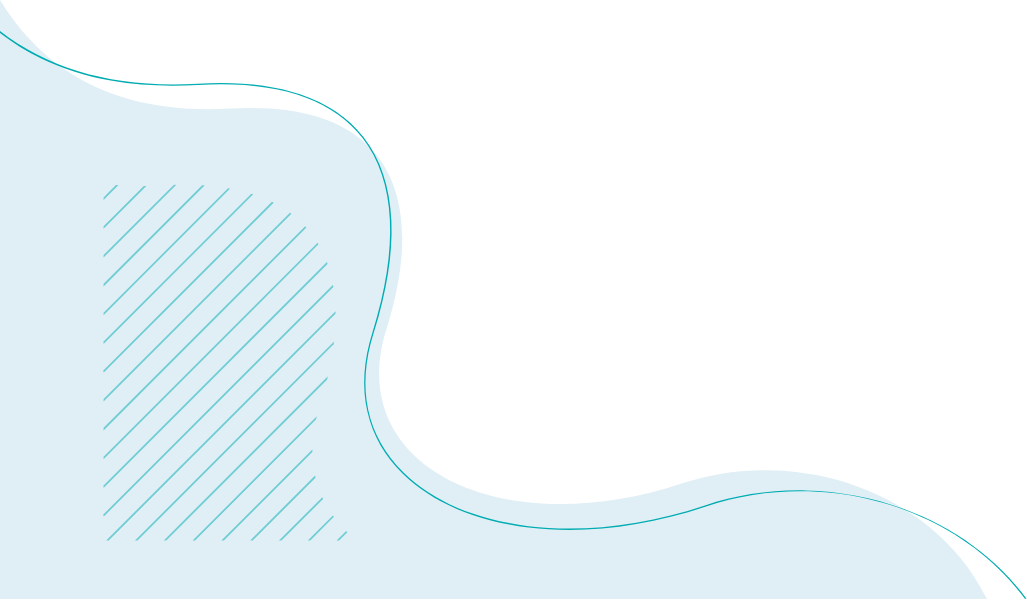
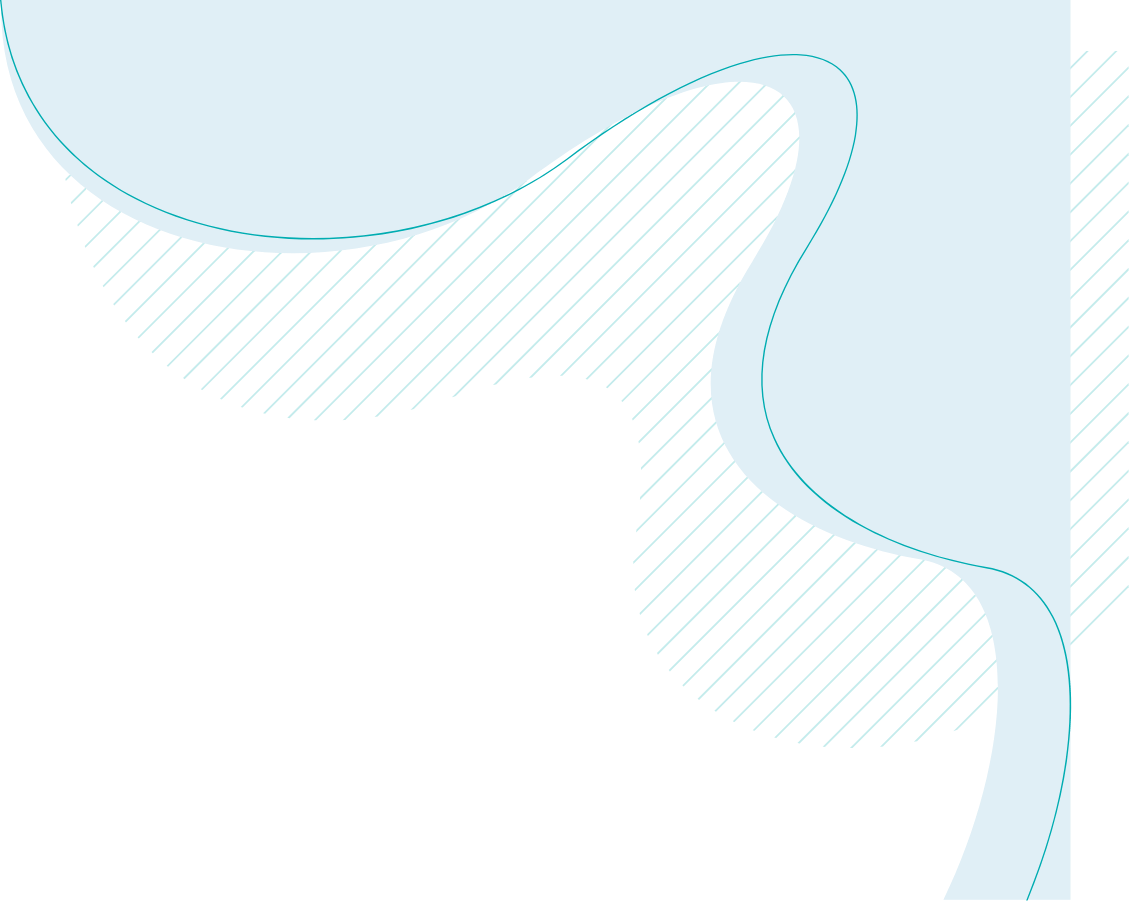



Dr. Ignacio Antépara Ercoreca
Especialista en Alergología por la Universidad de Navarra y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco.
Autor originalDra. Yolanda Patricia Gómez González
Especialista en Medicina general y licenciada en medicina por la universidad nacional de Colombia.
Revisor clínico