¿Qué es la poliquistosis ovárica?
La poliquistosis ovárica es una enfermedad compleja que se caracteriza por el funcionamiento inadecuado de varias hormonas tanto en el ovario como fuera de él.
Suele asociarse principalmente con alteraciones de la regla, infertilidad femenina, obesidad, exceso de vello corporal (hirsutismo), calvicie (alopecia androgénica) y acné.
La presentación de todas estas alteraciones es muy variable de mujer a mujer, así como sus consecuencias para la salud en el futuro.
Es muy frecuente. Se considera que entre el 6 y el 20% de las mujeres presentan algún grado de poliquistosis ovárica.
El nombre de ovario poliquístico se debe a la apariencia de los ovarios en el examen de ecografía o ultrasonido. Allí se pueden evidenciar pequeñas burbujas o vesículas como pequeños quistes.
Es importante no confundir la poliquistosis ovárica con los quistes de ovario pues las implicaciones y evolución de ambas enfermedades son completamente diferentes.
¿Cuál es la causa que lo provoca?
No está claro cuál es la causa de la poliquistosis ovárica.
Se han encontrado anormalidades en diferentes órganos productores de hormonas como el hipotálamo, la hipófisis, los ovarios y las glándulas suprarrenales, pero sin encontrar una hipótesis clara que explique cuál es el evento inicial que desencadena la enfermedad.
Algunos estudios parecen mostrar que el daño inicial está en el ovario y es el que desencadena la ausencia de salida del óvulo para ser fecundado (ovulación) que suele ocurrir a mitad del ciclo menstrual.
Entonces, se desencadenaría una serie de eventos que llevan a la no ovulación (anovulación), exceso de hormonas masculinas (andrógenos) y alteraciones secundarias en el funcionamiento de la insulina.
Otros estudios se han dedicado a verificar la obvia relación entre obesidad y ovario poliquístico, pero no se ha logrado determinar cuál aparece primero y cuál es la causa de cuál.
¿Cuáles son los síntomas de la poliquistosis ovárica?
Las mujeres con ovarios poliquísticos pueden exhibir una amplia gama de síntomas clínicos.
Hay cuatro grupos de síntomas que se pueden presentar en la poliquistosis ovárica, algunos incluso antes de la adolescencia:
- Los relacionados con las alteraciones de la ovulación
- Infertilidad: Principal motivo de consulta en especial en mujeres con obesidad.
- Alteraciones de la regla: Oligomenorrea (menos de ocho menstruaciones anuales) o amenorrea (ausencia total de la regla).
- Los relacionados con el hiperandrogenismo (exceso en la acción de las hormonas masculinas)
- Hirsutismo: Aumento del vello en cara y pecho.
- Alopecia: disminución de cabello en las sienes.
- Acné.
- Otros como voz más grave, disminución del tamaño de los senos, aumento del tamaño de los músculos.
- Los relacionados con las alteraciones de la grasa corporal
- Obesidad: especialmente la del tronco (más típica en los hombres). Este tipo de obesidad se asocia con mayor riesgo de enfermedades cardiacas, síndrome metabólico y diabetes.
- Los relacionados con la resistencia a la insulina
- Elevación de los niveles de glucosa en sangre.
- Acantosis nigricans: placas oscuras en la piel, sobre todo en la nuca y en la axila.
¿Cómo se puede detectar?
En 2003, se llegó a un consenso con los denominados criterios de Rotterdam para realizar el diagnóstico del Síndrome de ovario poliquístico. Según esto, se deben presentar por lo menos dos de los siguientes hallazgos:
- Anovulación (ausencia de ovulación) u oligoovulación (algunos ciclos con ovulación y otros sin ella).
- Se sospecha en el interrogatorio clínico por la principal causa de consulta que es la infertilidad primaria o los abortos de primer trimestre repetidos.
- Las alteraciones de la regla desde la pubertad también orientan el diagnóstico.
- El ginecólogo suele ayudarse con análisis de laboratorio de hormonas como las hipofisiarias (LH y FSH) y progesterona, pero son algo variables y sirven más que todo para posibles tratamientos futuros.
- Hiperandrogenismo (exceso de hormonas masculinas) que se presenta al examen físico (hirsutismo, acné, alopecia androgénica) o por análisis de laboratorio.
- Estos síntomas varían porque no todas las mujeres tienen folículos pilosos (raíces del pelo o vello) igual de sensibles a las hormonas masculinas.
- Si hay duda, se confirma con un análisis de sangre de hormonas masculinas como la testosterona, la androstenediona y otras solicitadas por el especialista.
- Ecografía (ultrasonido) pélvica, preferiblemente transvaginal con evidencia en uno o ambos ovarios de doce o más folículos aumentados de tamaño o aumento excesivo del tamaño del ovario. Se realiza en un determinado momento del ciclo menstrual (a veces no se puede porque no hay regla) y en mujeres que no estén recibiendo anticonceptivos orales.
¿Cuál es el tratamiento recomendado?
La principal recomendación para todas las mujeres con poliquistosis ováricas es la dieta balanceada y el ejercicio regular con pérdida de peso si hay sobrepeso u obesidad.
Estas medidas básicas disminuyen casi todos los síntomas porque disminuye la producción de hormona masculinas y la resistencia a la insulina. Además, disminuyen el riesgo de sufrir complicaciones graves como la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular y el síndrome metabólico.
Los demás tratamientos dependen de las necesidades de la paciente y su situación clínica, tratando los síntomas indeseables como el acné y el hirsutismo y en otras mujeres la infertilidad.
El tratamiento, en general, depende del deseo o no de fertilidad:
- Mujeres con deseo de embarazo en el futuro
- Se busca inducir la ovulación.
- El primer paso es disminuir el peso corporal con dieta y ejercicio.
- Si no se consigue la ovulación se utilizan diferentes tratamientos hormonales en acuerdo con el ginecólogo y por tiempos largos.
- Un tratamiento opcional es realizar pequeñas punciones en los ovarios (multipunción ovárica o drilling) o resección de parte del ovario en casos muy especiales.
- Mujeres sin deseo de embarazo
- Se hace énfasis en la dieta y el ejercicio.
- Se puede combinar con tratamientos hormonales para el hirsutismo y el acné y con procedimientos estéticos como la depilación láser, por ejemplo.
- Se debe dar asesoría en métodos anticonceptivos.
Los embarazos en mujeres con antecedente de poliquistosis ovárica se consideran de alto riesgo porque presentan más probabilidades de desarrollar diabetes gestacional y preclamsia.

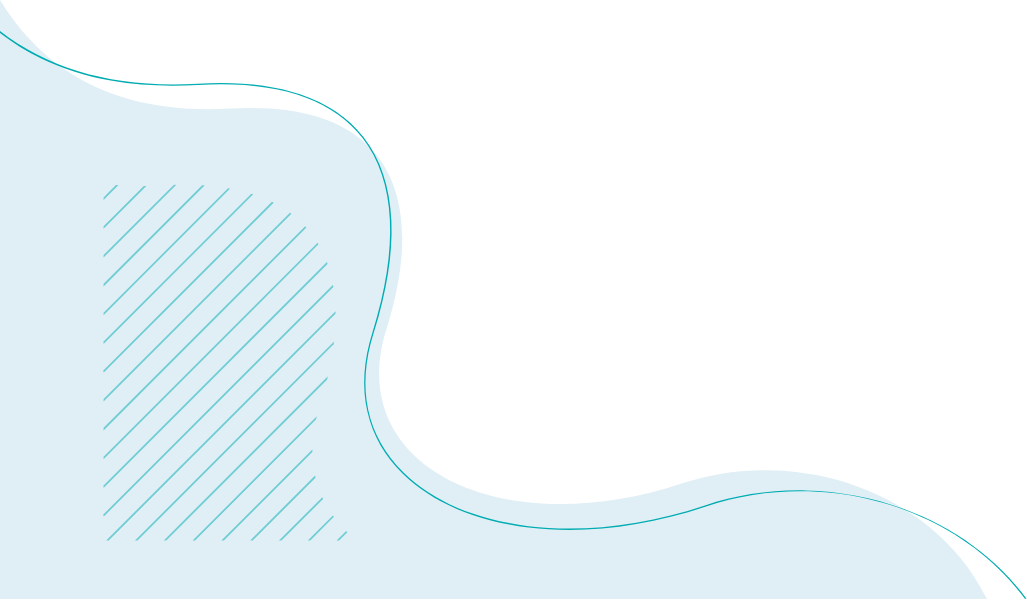
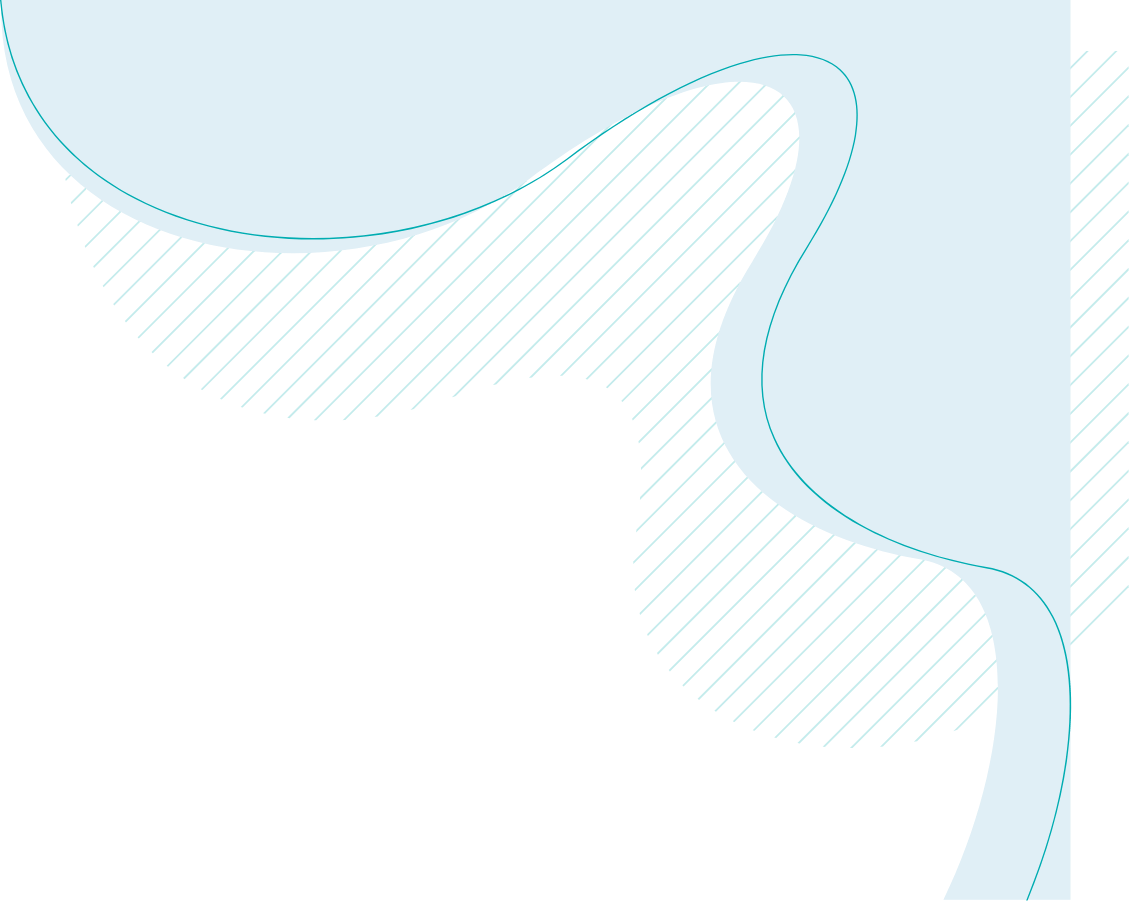



Dr. José Antonio Zumalacárregui
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco.
Autor originalDra. Yolanda Patricia Gómez González
Especialista en Medicina general y licenciada en medicina por la universidad nacional de Colombia.
Revisor clínico